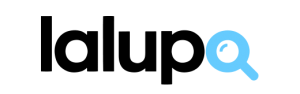Trabajo de interna: la esclavitud moderna de las mujeres migrantes

Cuidan a los hijos de otros mientras los propios crecen sin sus madres.
Limpian casas ajenas. Cocinan para personas con las que nunca han compartido una mesa y duermen donde trabajan.
Así viven miles de mujeres migrantes dedicadas al trabajo doméstico interno en España y Costa Rica.
“Las mujeres migrantes que se encuentran en situación irregular y en el trabajo de los cuidados están inmersas en unos trabajos no solo precarios, sino trabajos esclavizantes, por el miedo a que las denuncien, por el miedo a no tener dónde ir, por el miedo a no encontrar otro trabajo, y de esto se aprovechan muchísimos empleadores y empleadoras, que convierten el trabajo de los cuidados en un trabajo de esclavitud moderna”, denuncia Tania Irías, coordinadora del Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura en España.
Irías se refiere a situaciones donde las trabajadoras internas no tienen contrato, no descansan, no pueden salir del domicilio donde trabajan y viven con “miedo” permanente a ser denunciadas por no tener papeles y ser deportadas.
“Es imposible e inhumano, incluso ilógico, que la Ley de Extranjería (en España) obligue a las personas a permanecer de forma irregular, ahora, a partir del 20 de mayo, dos años”, advierte.
A ese miedo se suman múltiples formas de violencia en lo laboral como institucional. El acceso a un empleo no solo depende de conseguir un contrato, sino de superar barreras administrativas casi imposibles: permisos de residencia, homologación de títulos, trámites lentos y arbitrarios.
“Aunque tengas un permiso de trabajo, prefieren contratarte de forma irregular para evitar pagarte la Seguridad Social. Aunque luego se piense que quien roba a Hacienda y a la Seguridad Social es el migrante por no estar dado de alta —subraya Irías—, en realidad, quien está robando es el empleador, que es quien deja de pagar lo que le corresponde por tener un empleado en casa”.
Shirley Espinal, colaboradora de la Asociación de Empleadas del Hogar Cuidados y Limpieza de Cáceres, explica que los empleadores se aprovechan del desconocimiento o de la situación administrativa de las trabajadoras para imponer condiciones injustas.
Puedes leer: La insostenible situación de los cuidados no remunerados
“El tema de los festivos, de las vacaciones. Las compañeras, cuando son contratadas (sin contrato), piensan que los empleadores van a hacer todo lo que les prometen —es decir, trabajo por papeles—, ellas piensan que se va a cumplir realmente todo lo que la ley dice. Pero, al final, que no hay vacaciones, que tampoco se las pagan, y ahí es donde las compañeras se ponen en alerta”, comentó Espinal a La Lupa.
Por otro lado, las mujeres migrantes que trabajan como domésticas internas muchas veces “cuando tienen que hacer días festivos, no le pagan lo que corresponde según dice la ley”, denuncia Espinal.
“A veces, ellas no tienen claro este tema, y también los empleadores abusan. Claro que vienes llegando, no tienes papeles, entonces te voy a pagar lo que yo quiero y te voy a tener como esclava las 24 horas, los 365 días del año. Y eso no puede ser”, remarca Espinal.
Las enfermedades profesionales también son parte de los problemas del trabajo doméstico “que no son reconocidas” ni tratadas como: túnel carpiano, problemas de columna, tendinitis, ansiedad, depresión.
Las trabajadoras internas suelen estar disponibles 24 horas al día, siete días a la semana, sin descansos suficientes y sin poder desconectarse de sus tareas. “Este trabajo del hogar es muy precarizado, es muy invisible y sabemos que la lucha es constante día a día porque los derechos se violentan, sabemos que muchas de las compañeras lo hacen por necesidad”, reitera Espinales.
Ambas defensoras coinciden en que no basta con denunciar. Es necesario cambiar las leyes y aprobar iniciativas que garanticen el acceso a la Seguridad Social, inspeccionar los hogares donde se emplea a trabajadoras internas y reconocer el trabajo del hogar como un trabajo esencial, digno y con los mismos derechos que cualquier otro.
La Lupa conversó con tres mujeres que salieron de Nicaragua empujadas por la crisis sociopolítica y por la urgencia económica, y que al llegar se encontraron con un sistema que las invisibiliza, las precariza y, muchas veces, las explota.
Su historia se parece a la de miles de mujeres que emigran por necesidad, y que encuentran en el trabajo doméstico interno una vía para sostener a sus familias, aunque eso implique vivir lejos de ellas.
Este artículo narra las historias de mujeres como Nicol, que dejó a sus hijos de 8 y 12 años en Nicaragua para trabajar como interna en San José; Patricia, que emigró a España en 2019 y pasó sus primeros ocho meses prácticamente encerrada cuidando a una anciana. En cambio, Josefa ha vivido en carne propia el racismo en España.
Josefa es una mujer nicaragüense que emigró a España escapando de la persecución política en su país. Al llegar a España muchas veces escuchó frases como: ‘Recuerda que tú eres una indocumentada. ‘Tú eres ilegal aquí’. ‘Vienen de sus países a mandar a país ajeno’.
Su historia es el reflejo de miles de mujeres migrantes que, enfrentándose a la injusticia, el racismo y el exilio, luchan por reconstruir su vida y brindar un futuro digno a sus hijos.
Todo comenzó en 2019, cuando Josefa, estudiante de Derecho y madre soltera, se vio obligada a huir de Nicaragua debido al acoso político. Participar activamente en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega la puso en la mira.
“Llegaban a mi casa a acosarme y me dijeron que si no dejaba de ir a las protestas, me iban a detener”, relata. Ante el miedo, su madre la empujó a salir del país. Primero intentó buscar refugio en Costa Rica, pero allí también sintió la inseguridad y regresó a Nicaragua.
Finalmente, su hermana le compró un pasaje a España, lugar donde ha residido los últimos seis años.
En España, la vida tampoco fue fácil. Josefa comenzó a trabajar como empleada doméstica interna, cuidando a una pareja de ancianos por 900 euros al mes (unos USD 1060). La señora padecía Alzheimer y requería atención constante, día y noche.
“Tenía que estar 24/7 para ella. Dormir dos horas era mucho, porque la señora no dormía”, dice. Sin descanso garantizado, sin derechos laborales por su condición migratoria irregular, sintió ese periodo como si fuera una “esclava”.
Además: Exigen el fin de la violencia machista y más acción del Estado en Costa Rica
No fue su única experiencia de abuso. En otro trabajo, cuidó a tres adolescentes por apenas 700 euros mensuales (unos USD 825), y fue víctima de “acoso sexual” por parte del empleador.
“Me insinuaba cosas que yo frenaba —subraya—, pero tenía necesidad de trabajar para poder mandar (dinero) a mi hijo que estaba en Nicaragua”.
Después de varios meses, la despidieron sin pagarle lo acordado. El miedo a ser deportada por no tener papeles le impidió denunciar.
“Yo te voy a pagar, tú no te preocupes que yo te voy a pagar los fines de semana que te quedes. Lávame el coche que yo te lo pago aparte, que báñame al perro que yo te lo pago aparte. Mira, es la fecha de hoy y el viejo no me pagó”, recuerda Josefa.
El racismo también dejó una huella en su vida como mujer migrante. Cuando logró traer a su hijo a España en 2022, el guarda del centro de salud se negó a atenderlo bajo el pretexto de que no portaba una mascarilla, a pesar de que ya no era obligatoria y ella no podía comprarla por falta de dinero.
“El guarda y otra funcionaria me dijeron: ‘Vienen de sus países a mandar aquí’. El hombre me echó casi a empujones del centro, el niño nervioso y lloraba. Yo lloraba de impotencia, porque no podía defender al niño”, recuerda.
La humillación fue tan grande que decidió llamar a la policía y logró la atención médica para su hijo.
Fue entonces cuando se acercó al Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura, una organización que ha sido clave en su empoderamiento. Allí recibió apoyo psicológico, orientación legal y acompañamiento.
“Nos han abierto los ojos, nos han dicho cuáles son nuestros derechos. Tenemos derecho como cualquier persona, con o sin papeles tenemos derecho a un trabajo digno, a que se nos reconozca y se nos pague como manda la ley aunque no tengamos papeles. Y que no nos dejemos influenciar ni engañar por los mismos empleadores”, afirma Josefa.
La discriminación también se manifiesta cuando salen a buscar vivienda. Relata que a una amiga le negaron alquilar un “piso” porque los dueños no querían “extranjeros, solo doctores o policías”.
“¿Cómo se siente uno? Se siente desplazado, siente que nos echan a un lado, como que nosotros no valemos. Y nosotros aunque trabajemos legalmente o en B (irregular), como le quieran decir ellos, al migrante no le falta el dinero porque nosotros trabajamos en lo que se nos presenta”, expresa Josefa.
A pesar de todo, Josefa se ha mantenido firme. “Yo no me he rendido. Aunque el camino tenga espinas, hay que salir adelante”.
Actualmente vive en Mérida con su hijo y aunque sigue trabajando en el servicio doméstico, ya no guarda silencio ante los abusos.
“Yo me le planto la cara. Para cambiarme de casa tiene que haber un argumento y saber si he hecho algo malo, la familia se ha quejado de algo. Yo vine a este país a trabajar y a crecer”, puntualiza.
“Me tenían casi presa”. Así resume Patricia sus primeros meses trabajando en España como empleada del hogar interna.
Había llegado en noviembre de 2019, empujada por la necesidad y la urgencia. Tenía 40 años, una deuda de vivienda en Nicaragua y tres personas que dependían de ella: sus dos hijos pequeños y una hija mayor con su propio hijo.
“Yo tenía la deuda de la casa y la manutención de mis hijos. Si yo hubiera tenido mi casa pagada, te lo juro, que yo no hubiera salido de mi país”, cuenta Patricia.
Con la liquidación de su último empleo —unos 2,000 dólares— compró su pasaje, consiguió contacto con una conocida en España, y decidió emigrar.
Se alojó en una habitación compartida con otras mujeres nicaragüenses, por 100 euros al mes. “Era baratísimo, pero era un infierno. Se peleaban, bebían, dañaban las cosas. Yo no tomaba, no salía, me mantenía en la calle lo más que podía”, recuerda.
A los dos meses de haber llegado a España consiguió trabajo como interna cuidando a una anciana. No cocinaba ni limpiaba, solo debía acompañarla. Pero eso implicaba vivir encerrada casi todo el día, sin poder salir ni siquiera los fines de semana.
“La señora era tranquila, tenía buen carácter, caminaba, no había que forzar nada. Lo malísimo de ahí era el horario. Me tenían casi presa. Estuve ocho meses ahí. Solo me daban tres horas y media para ir a tomar el aire. Y después, pasaba de lunes a domingo encerrada en esa casa, con la señora sentada en un sofá, viendo televisión día y noche”, dice Patricia a La Lupa.
Patricia aceptó esas condiciones porque “no tenía papeles en ese momento”. Como tantas otras migrantes, su única opción era aguantar porque necesitaba enviar dinero a Nicaragua.
En ese entorno conoció a un hombre español que se convirtió en su pareja. Le ofreció vivir con él, y aunque al principio dudó, aceptó. Se mudó 150 kilómetros, lejos de todo lo conocido, y durante seis meses no consiguió empleo. Finalmente, logró regularizar su situación migratoria, lo que le permitió comenzar a trabajar legalmente.
Desde entonces ha trabajado solo como interna. Patricia nunca había hecho trabajo doméstico. En Nicaragua, esas tareas las hacían su madre y hermanas. En España, aprendió desde cero y empezó a cocinar, planchar, limpiar, cuidar personas mayores.
Su vida como interna ha tenido aspectos positivos, pero también negativos. Ha estado en casas donde la trataron bien y otras donde el maltrato era diario.
“Estuve con una señora un año porque la señora era insoportable, no la aguanté más. No volví. La familia me trataba de maravilla, no había ningún problema, pero la señora me tenía harta, yo no quería verla ni en pintura. Era una señora tremendamente mala persona”, recuerda Patricia.
Pero también ha tenido empleadores que respetan sus derechos con contrato formal, seguridad social, vacaciones, festivos pagados, y fines de semana libres.
“A mí me dan mis dos horas libres que me corresponden desde que estoy con contrato. Me voy el sábado en la mañana, como corresponde, y regreso hasta el domingo en la noche. Yo sé que hay internas que sufren, que no le dan las dos horas y que no salen a la calle si no salen con la viejita”, señala Patricia.
Actualmente cuida a una mujer de 95 años. La alimenta, la cambia, la baña y la acuesta. “Ya está muy mayorcita —dice Patricia—. Si la dejo sola, agarra cualquier cosa y se la mete a la boca. Ella no es capaz de darse vuelta en la cama ni decir cuándo necesita ir al baño”.
Aunque a veces se agobia, Patricia está contenta porque logró llevar a España a sus hijos, aunque uno de ellas volvió a Nicaragua tras ser víctima de bullying escolar. “Fue como perderla. Lloré como si se me hubiera muerto. Pero no podía obligarla a quedarse, porque le dio mucha depresión”, señala.
Hoy Patricia tiene 45 años. Aunque sueña con dejar el trabajo de interna, reconoce que no es fácil. “Aquí, como allá, después de los 40 ya nadie te contrata. Es más difícil conseguir trabajo (…) Homologué mi bachillerato, quiero estudiar un curso, pero por ahora no puedo”, puntualiza.
Cuando Nicol decidió emigrar, dejó a sus dos hijos menores a cargo de sus hijas mayores. Su hija tenía apenas 8 años, su hijo 12. Hoy tienen 12 y 16, y ella lleva cuatro años trabajando como interna en una casa en San José, Costa Rica.
Nicol tenía 49 años cuando cruzó la frontera, con un solo objetivo. Lo hizo, porque necesitaba reunir suficiente dinero para construir su casa en su natal Chontales, en Nicaragua.
No fue una decisión fácil, sobre todo porque tenía a sus dos menores hijos muy pequeños.
“Me decía una de mis hijas: «Mamá, ¿usted está segura de lo que va a hacer?´. Y le digo yo: Es que si yo no lo hago, nunca voy a hacer lo que yo quiero. Y me vine así, mejor dicho, de un día para otro. Ni la pensé mucho”, recuerda Nicol.
Aun así, lo hizo porque en Nicaragua —aunque tenía trabajo— no ganaba lo suficiente. Trabajaba como doméstica con una buena señora, en condiciones relativamente cómodas, pero el salario no alcanzaba. “Allá apenas tenía para sobrevivir, pero no para hacer la construcción de mi casa”, dice.
Y sobrevivir, entendió, no era suficiente.
Fue una amiga de su comunidad, que ya tenía siete años trabajando en Costa Rica, quien le consiguió el empleo actual.
Llegó directamente a una casa en San José, donde lleva los mismos cuatro años trabajando como interna para un matrimonio de médicos. No ha rotado entre casas ni vivido experiencias de maltrato como muchas otras migrantes.
Le pagan el salario mínimo, tiene sus prestaciones, vacaciones y aguinaldo. A los tres meses de haber llegado, le dieron permiso para volver a ver a sus hijos. “Me dieron 15 días. Eso me sorprendió mucho y yo dije wow qué bueno”, cuenta.
La familia que la emplea ha sido respetuosa, y por eso no ha querido cambiar de casa. Pero aun con todo eso, lo que gana sigue siendo bajo para el esfuerzo que implica dejar su vida en Nicaragua y su maternidad en pausa.
Su jornada comienza muy temprano. Vive donde trabaja, así que el horario es continuo. Aunque no lo dice con queja, confiesa que en un país que no es el suyo su tiempo personal es escaso.
El dinero que gana lo administra «con cuidado». Parte va para la manutención de sus hijos y otra para avanzar con su proyecto de vivienda en Nicaragua.
“A veces hay personas que salen (del país) y sin tener un propósito. Hay personas que sí salimos con un propósito y, a veces, sí se puede pero dependiendo, porque hay personas que no tienen muchas responsabilidades con hijos, pero sí se puede salir adelante”, confiesa.
La niña vive con una de sus hermanas mayores, pero el varón no se adaptó bien. No es lo mismo vivir con la madre que con una hermana, por eso Nicol decidió enviarlo a una finca donde ahora trabaja y estudia. “Se me hace difícil, pero tampoco lo dejo solo para que no se me aflija”, dice.
El padre es ausente, así que la responsabilidad cae totalmente sobre ella.
Actualmente, Nicol tiene 53 años. No se ve cambiando de sector ni de empleo. La edad y su condición migratoria limitan sus opciones. Aunque ha pensado en volver a Nicaragua cuando termine su casa, sabe que allá la situación no ha cambiado: los salarios siguen bajos y las oportunidades, escasas.
Cuando se le pregunta qué aconsejaría a otras mujeres que están pensando migrar, responde con claridad: “Yo le diría que sí tienen un buen trabajo que ahí estén, pero cuando uno tiene un propósito una saca cuentas y no le sale y se debe luchar”.